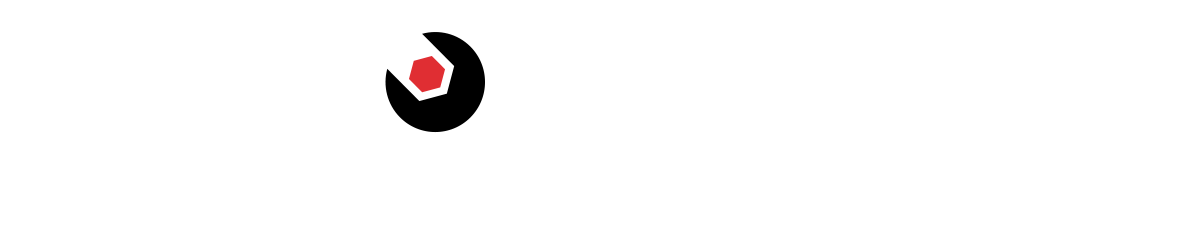Foto de Efrem Efre
Hace tiempo que me rondan en la cabeza varias ideas. Una de ellas, casi obsesiva, es la sensación de estar viviendo en una nueva Babilonia digital: una torre de lenguajes interconectados que empieza a entenderse entre sí gracias a tecnologías como la traducción en tiempo real de Google, o los grandes modelos de lenguaje capaces de responder en cualquier idioma y contexto.
Aunque lo que vas a leer a continuación pueda sonar a una reflexión crítica, no estoy promoviendo ningún dogma ni postura cerrada.
Es simplemente eso: una reflexión personal, nacida de la experiencia, que no pretende frenar nada… sino abrir un espacio para pensar con más claridad antes de actuar.
Al final he puesto una sección P.D. que complementa mucho a este artículo.
Y sin embargo, cuanto más conectados estamos, más ruido se genera. Cuanto más sabemos, más difícil resulta distinguir lo esencial de lo superficial.
Esto no es un manifiesto en contra de la tecnología. Sería absurdo viniendo de mí: llevo programando desde los 8 años, y más de 27 dedicándome a la ingeniería de software. La amo, vivo de ella, la diseño.
Pero creo que es momento de parar un segundo y reflexionar. No sobre la informática en sí, sino sobre lo que nos está haciendo la información.
Lo que nos da
La informática ha sido una de las fuerzas más transformadoras de nuestra historia reciente. Ha democratizado el conocimiento, ha roto barreras físicas, ha optimizado procesos que antes eran lentos y costosos.
Hoy, desde cualquier rincón del mundo, puedes aprender, colaborar, desplegar sistemas distribuidos, montar negocios enteros en la nube. Y con el auge de la inteligencia artificial, ese poder se ha multiplicado: asistencias inteligentes, resúmenes instantáneos, generación de código, diagnósticos preliminares, traducción automática…
Como arquitecto de software, veo a diario cómo un diseño bien pensado puede transformar organizaciones enteras.
Nos da eficiencia.
Nos da velocidad.
Nos da posibilidades.
Pero también nos quita
Lo que casi nunca se cuenta es lo que la informática —y especialmente el exceso de información— nos quita.
Nos roba atención. Nos fragmenta el pensamiento. Trivializa la reflexión profunda. Nos vuelve dependientes de respuestas inmediatas y herramientas externas.
¿Pensamos antes de buscar en Google?
¿Resolvemos antes de copiar de StackOverflow?
¿Aprendemos… o simplemente acumulamos recetas?
La tecnología, sin darnos cuenta, nos entrena para delegar en ella cosas que antes ejercitábamos con nuestra mente.
Y la inteligencia artificial, por útil que sea, no escapa de este problema.
Nos acostumbramos a pedirle que nos escriba, resuma, traduzca, organice, piense… hasta que dejamos de hacerlo nosotros.
Y lo más sutil: la informática nos crea necesidades artificiales.
No sabías que necesitabas una nueva app, pero ahora sientes que no puedes vivir sin ella.
No pediste esa integración, pero ahora ya no puedes trabajar sin ella.
Y así empieza el ciclo:
Se crea una necesidad artificial → que genera un nuevo problema → que requiere una nueva herramienta → que crea una nueva dependencia.
Aplicaciones esenciales vs. sociales
Hay algo que me llama profundamente la atención últimamente: la diferencia entre lo esencial y lo social.
Las aplicaciones esenciales —como tu banco o tu historial médico— evolucionan con cuidado, lentitud y mucha validación. Son críticas. Están diseñadas para no fallar.
En cambio, las redes sociales como Instagram, X o incluso LinkedIn (sí, esta misma) se actualizan constantemente. Rompen, prueban, cambian. Añaden funciones, alteran algoritmos, experimentan sin parar.
Lo curioso es que cuando una red social falla, nos volvemos hipersensibles.
Nos quejamos. Lo compartimos. Lo hacemos viral.
Pero cuando la app del banco se cuelga, o no puedes consultar una analítica médica, nos resignamos. Nos frustra, claro… pero poca gente lo expresa.
Y sin embargo, los focos de atención y los recursos suelen ir hacia lo social. Porque es donde está el feedback visible, el ciclo rápido, la dopamina.
Yo he trabajado en ambos mundos.
En las apps críticas veo decisiones lentas, robustas, justificadas.
En las sociales, innovación constante, agilidad, exploración.
Ambas enseñan.
Pero una te mantiene con los pies en la tierra.
Y la otra… muchas veces te hace perder el foco.
Jean Baudrillard tenía razón
Jean Baudrillard, en Simulacros y simulación, lo dijo con claridad inquietante:
“La información devora su propio contenido. Devora la realidad y el sentido.”
Eso es exactamente lo que veo hoy.
Nos ahogamos en métricas, logs, dashboards… pero cada vez comprendemos menos.
Confundimos datos con criterio.
Volumen con valor.
Automatización con entendimiento.
Vivimos en un mundo donde todo está medido… y sin embargo, cada vez nos cuesta más decidir con sentido.
¿Y ahora qué?
Este no es un manifiesto en contra de la tecnología.
Y no lo podría ser, viniendo de alguien como yo, que constantemente está investigando, probando, aprendiendo y compartiendo nuevas herramientas.
Me apasiona la innovación. Me gusta explorar lo que viene. Y muchas veces, soy el primero en hablar de lo último.
Pero justo por eso quiero decir esto: el software no es un fin en sí mismo.
Es una herramienta. Nada más… y nada menos.
Pasa lo mismo con la inteligencia artificial.
Por muy poderosa que parezca, no es magia. No es sabiduría. No es criterio.
Es, como cualquier herramienta, un medio.
Como un artesano que recibe un nuevo útil para su oficio: le puede facilitar una tarea concreta, mejorar su rendimiento, afinar su trabajo…
pero no sustituye su criterio, ni su oficio, ni su propósito.
Y por eso, como sociedad, como empresas, como profesionales, necesitamos reenfocar:
-
Apostar más por lo esencial, aunque no sea lo que brilla.
-
Reconocer el valor de lo robusto, lo mantenible, lo que no cambia cada semana.
-
Entender que innovar no es añadir cosas sin parar… sino saber también cuándo parar. Cuándo decir “esto ya es suficiente”.
Porque lo importante no es lo nuevo por lo nuevo, sino lo útil con propósito.
Mi conclusión
La informática es como un espejo.
Refleja lo mejor y lo peor de nosotros: nuestra ambición, nuestra creatividad, nuestro miedo al vacío.
Puede empoderarnos… o encerrarnos en un bucle de complejidad innecesaria.
La IA puede ayudarnos a pensar… o evitar que lo hagamos.
Puede ser una aliada para mejorar… o una excusa para dejar de mejorar nosotros.
La clave está en cómo y para qué usamos las herramientas.
Y sobre todo, en no perder de vista a quién sirven.
Porque si no lo decidimos nosotros, lo decidirá el algoritmo.
P.D.
Si has llegado hasta aquí, gracias. De verdad.
Y quizá, en algún momento del texto, te ha dado la sensación de que defiendo una postura demasiado reflexiva, incluso un poco idealista… Lo entiendo. El tono invita a parar, a mirar más allá de lo inmediato. Pero permíteme contarte algo más.
Trabajo a diario en entornos con presión real: deadlines exigentes, demos vivas, entregas sin red. He lanzado prototipos funcionales en días, montado plataformas internas que permiten desplegar en horas, y colaborado con startups que iteran cada dos semanas. Uso CI/CD, IDPs, Dapr, .NET Aspire… no desde la teoría, sino en producción, con equipos, en entornos vivos.
Así que no, no estoy diciendo que haya que frenar.
Ni que pensar sea lo opuesto a entregar.
Ni que lo esencial esté reñido con lo rápido.
De hecho, te pregunto:
- ¿Pensar con claridad no ayuda a decidir mejor y más rápido?
- ¿Tener criterio no sirve para priorizar sin perderse en lo accesorio?
- ¿Pararse un momento no te ahorra muchas vueltas después?
Esa es la intención de este artículo.
No es nostalgia ni dogma. No estoy diciendo que volvamos a algo, ni que rechacemos nada. Solo propongo que, cuanto más avanzamos en tecnología, más conscientes seamos de cómo —y para qué— la usamos.
Y si alguna vez tengo una opinión técnica firme, no significa que no sepa adaptarme a decisiones de equipo o del cliente. Al contrario: he aprendido que muchas veces aportar valor es acompañar, no imponer. Igual que sé cuándo proponer un cambio… también sé cuándo sumar sin ruido. La experiencia enseña a modular, no a enfrentarse.
¿Y en culturas más tradicionales? También he estado ahí. En proyectos con validaciones lentas, jerarquías marcadas y ciclos largos. Y funcioné. Porque sé cuándo hablar, cuándo construir, y cuándo simplemente escuchar.
La tecnología nos da mucho, sí… pero también nos cambia. Y si no lo decidimos nosotros, lo decidirá el algoritmo. Yo prefiero decidir. Ayudar a otros a hacerlo con propósito. Pensando bien. Entregando mejor.
Y construyendo cosas que realmente importen.